Aquí, en Montreux,
rosetón de los ópalos lacustres,
hace cincuenta años pergeñaba Hoyos y Vinent
la alucinante historia de lady Rebeca Wintergay.
Eran sin duda tiempos
—belle époque— más festivos, con la vivacidad burbujeante
de quien se sabe efímero —atronaban
los cañones del káiser la milenaria Europa, nunca el azul
de Prusia
fue tan siniestro en caballete alguno—,
Rubicunda y nostálgica,
núbil walkiria de casino y pérgola,
la Gran Guerra ascendía, flameantes al viento
las barbas dionisíacas de Federico Nietzsche.
Tiempos de confusión, Dios nos asista, un hálito
estrangulaba los quinqués, ajaba
premonitoriamente las magnolias.
Algo nacía, bronco, incivil, díscolo,
más allá de los espejos nacarados,
del tango, las anémonas,
los hombros, el champán, la carne nívea,
la cabellera áurea, el armiño,
los senos de alabastro, la azulada
raicilla de las manos marfileñas,
el repique, la esquila —¡tan bucólica!—
en el prado del beso y la sombrilla.
Merecían vivir, quién lo duda, los tilos
donde el amor izaba sus corceles,
los salones del láudano y porcelana chinesca
aromados por el kif de Montenegro.
Una canción de ensortijados bucles,
una sedeña súplica llegaba
de las postales vagamente mitológicas,
nebulosamente impúdicas, de los rosados angelotes
—púrpura y escayola, rolliza nalga al aire—
que presidían los epitalamios.
Maceración de lirios, el antiguo gran mundo
paseaba sus últimas carrozas
por los estanques que invadía el légamo.
Y en el aire flotaba ya un olor a velones, a cilicios,
a penitenciales ceras, a mea culpa,
a reivindicaciones
de inalienable condición humana.
Yo, de vivir, Hoyos y Vinent, vivo,
paladín de los últimos torneos,
rompería, rompió la última lanza,
rosa inmolada al parque de los ciervos,
quemaría, quemó las palabras postreras
restituyendo el mundo antiguo, imagen
consagrada a la noria del futuro,
pirueta final de aquella mascarada
precipitada ya sobre el vacío.
Yo, de vivir, Hoyos y Vinent, vivo,
tanto daríaInos, creedme,
para que nada se alterase, para
que el antiguo gran mundo prosiguiese su baile de
galante armonía,
para siempre girando, llama y canción, girando
cada vez más, creedme, tanto diéramos,
hasta el vértigo girando, Hoyos y Vinent, yo,
aún más rápido, siempre, tanto porque aquel mundo
no pereciese nunca, porque el gran carnaval
permaneciese, polisón, botines,
para siempre girando, cascabel suspendido
en la nupcial farándula del sueño.
(Pere Gimferrer)
Pintura de Vittorio Mateo Corcos
rosetón de los ópalos lacustres,
hace cincuenta años pergeñaba Hoyos y Vinent
la alucinante historia de lady Rebeca Wintergay.
Eran sin duda tiempos
—belle époque— más festivos, con la vivacidad burbujeante
de quien se sabe efímero —atronaban
los cañones del káiser la milenaria Europa, nunca el azul
de Prusia
fue tan siniestro en caballete alguno—,
Rubicunda y nostálgica,
núbil walkiria de casino y pérgola,
la Gran Guerra ascendía, flameantes al viento
las barbas dionisíacas de Federico Nietzsche.
Tiempos de confusión, Dios nos asista, un hálito
estrangulaba los quinqués, ajaba
premonitoriamente las magnolias.
Algo nacía, bronco, incivil, díscolo,
más allá de los espejos nacarados,
del tango, las anémonas,
los hombros, el champán, la carne nívea,
la cabellera áurea, el armiño,
los senos de alabastro, la azulada
raicilla de las manos marfileñas,
el repique, la esquila —¡tan bucólica!—
en el prado del beso y la sombrilla.
Merecían vivir, quién lo duda, los tilos
donde el amor izaba sus corceles,
los salones del láudano y porcelana chinesca
aromados por el kif de Montenegro.
Una canción de ensortijados bucles,
una sedeña súplica llegaba
de las postales vagamente mitológicas,
nebulosamente impúdicas, de los rosados angelotes
—púrpura y escayola, rolliza nalga al aire—
que presidían los epitalamios.
Maceración de lirios, el antiguo gran mundo
paseaba sus últimas carrozas
por los estanques que invadía el légamo.
Y en el aire flotaba ya un olor a velones, a cilicios,
a penitenciales ceras, a mea culpa,
a reivindicaciones
de inalienable condición humana.
Yo, de vivir, Hoyos y Vinent, vivo,
paladín de los últimos torneos,
rompería, rompió la última lanza,
rosa inmolada al parque de los ciervos,
quemaría, quemó las palabras postreras
restituyendo el mundo antiguo, imagen
consagrada a la noria del futuro,
pirueta final de aquella mascarada
precipitada ya sobre el vacío.
Yo, de vivir, Hoyos y Vinent, vivo,
tanto daríaInos, creedme,
para que nada se alterase, para
que el antiguo gran mundo prosiguiese su baile de
galante armonía,
para siempre girando, llama y canción, girando
cada vez más, creedme, tanto diéramos,
hasta el vértigo girando, Hoyos y Vinent, yo,
aún más rápido, siempre, tanto porque aquel mundo
no pereciese nunca, porque el gran carnaval
permaneciese, polisón, botines,
para siempre girando, cascabel suspendido
en la nupcial farándula del sueño.
(Pere Gimferrer)
Pintura de Vittorio Mateo Corcos



,++1903,+John+William+Waterhouse..jpg)




























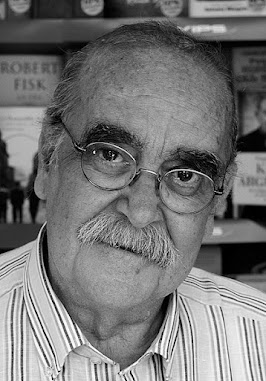






.jpg)























.jpg)








