“…¿Quién se explica los volcanes sin brazos?
¡Raza de tempestad envuelta en plumas
de Quetzal, rojas, verdes, amarillas!
¡Quetzalumán, la serpiente coral
tiñe de miel de guerra el Sequijel
el desangrarse el Árbol del Augurio,
en el augurio de la sangre en lluvia,
a la altura de los cerros quetzales
y frente al Gavilán de Extremadura!...”
(“Tecún-Umán”, Miguel Ángel Asturias)
No fue la espada vengadora
de un arcángel extranjero
la que lavó el pecado
con fuego.
El volcán
era la copa de una ceiba
frondosa
que hendía el Xibalbá
con sus raíces.
El volcán
liberó el vuelo
de los quetzales
de plumas tan brillantes como el metal
de los morriones
que escudaban las testas
de los gavilanes,
de plumas tan verdes como el jade
de los pectorales
que engalanaban los torsos
de los caudillos mayas.
El volcán
fue la copa de lágrimas
que lavó el pecado
de la ciudad enlutada,
con las manos de maíz
de los Señores Cuchumaquic y Xiquiripat.
El volcán,
retorciendo su garganta,
vengó con su mar de barro
la sangre antigua.
Los colibríes,
uncidos al yugo
como ganado —domesticados—,
con sus picos
desnudos, propiciaron la sajadura
de sus propias arterias.
El volcán
enmudeció pues como enmudecen
los muertos,
con una última lágrima
anidada en el frío.
(Mayte Llera, Dalianegra)
Pintura: "El cáliz del Titán" (1833), Thomas Cole. Metropolitan Museum, New York



,++1903,+John+William+Waterhouse..jpg)




























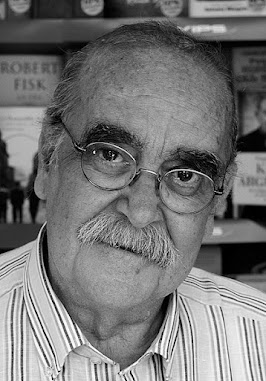






.jpg)























.jpg)








