Intuía, sabía
de tu temor,
del recelo que germinaba
en tu tuétano
cebado por el torrente
de mis afectos.
Intuía, sabía
de tu incomodidad
ante la vehemencia
atestiguada en mi abrazo,
y manifestada en la humedad
de mis besos.
Intuía, sabía,
creía ya
—con fe ciega—,
que ahuyentabas
mi locura de amor
con amuletos,
como si fuese un hechizo
y no la ceguera
del amor verdadero,
de aquel que va más allá
del ojo humano,
de aquel que mantiene
los párpados lacrados
porque es capaz de vislumbrar
sus entrañas
en ausencia de la luz.
Intuía, sabía ya,
que todos mis fuegos
aplacabas con granizo
y carámbanos,
en aras de esquivar
un futuro sufrimiento.
Mas no entiendes
que la llama
que me enciende el corazón
proviene del mismo lugar
que ansiaríamos alcanzar
tras nuestra muerte
—si esta no fuese muerte eterna—;
de un sitio
donde la rutina
—ese alfil arrogante que proyecta
su sombra de ciprés sobre el tablero
de nuestras vidas—,
no pudiese ejecutar
su danza sinuosa
y darnos jaque mate
con la lacerante daga del tedio.
(Mayte Llera, Dalianegra)
Pintura de Alberto Donaire
.jpg)


,++1903,+John+William+Waterhouse..jpg)




























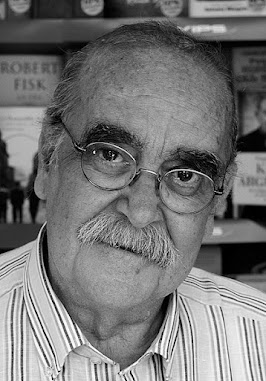






.jpg)























.jpg)








