A Minerva Villarreal.
La bicicleta
lanza su sombra al pavimento
-interminable cinta-
como sólo ella sabe.
La sombra crece, se estira allá, muy lejos,
y alcanza la otra orilla;
luego viene y me cuenta
o, si no,
desaparece, se pierde en un suspiro
y otra surge despacio
para cubrir la ausencia
de la sombra que somos mi bicicleta y yo.
Continúo pedaleando,
ruedo vertiginoso,
me trago el pavimento de esta noche;
luego miro el reloj: la una quince.
Me hundo lentamente por el paso
a desnivel, desaparezco apenas,
pero vuelvo a surgir del lado opuesto
como si así espantara a una parvada
de pájaros chillones
y el mar, atrás, me fuera persiguiendo.
Finalmente, cansado, adolorido,
me detengo a las puertas de la casa.
Dejo la bicicleta en la cochera;
reclino sus manubrios pensativos
-el niquelado brillo de su acero-
y mi propio cansancio
de cara a la pared.
La bicicleta
lanza su sombra al pavimento
-interminable cinta-
como sólo ella sabe.
La sombra crece, se estira allá, muy lejos,
y alcanza la otra orilla;
luego viene y me cuenta
o, si no,
desaparece, se pierde en un suspiro
y otra surge despacio
para cubrir la ausencia
de la sombra que somos mi bicicleta y yo.
Continúo pedaleando,
ruedo vertiginoso,
me trago el pavimento de esta noche;
luego miro el reloj: la una quince.
Me hundo lentamente por el paso
a desnivel, desaparezco apenas,
pero vuelvo a surgir del lado opuesto
como si así espantara a una parvada
de pájaros chillones
y el mar, atrás, me fuera persiguiendo.
Finalmente, cansado, adolorido,
me detengo a las puertas de la casa.
Dejo la bicicleta en la cochera;
reclino sus manubrios pensativos
-el niquelado brillo de su acero-
y mi propio cansancio
de cara a la pared.
Sergio Cordero.
Pintura de Daniel Pollera.



,++1903,+John+William+Waterhouse..jpg)




























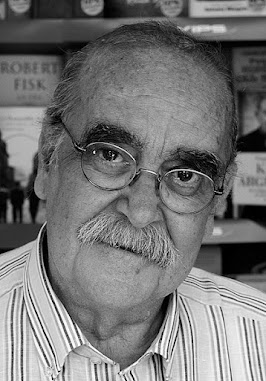






.jpg)























.jpg)








