Te creí un soplo de aire puro
pugnando por fundirte con mi aliento,
nublando los cielos de ternura y afecto,
espoleando mis instintos
con los requiebros
capaces de cautivar el oído más remiso.
Pero no era tu locuacidad
sino verborrea de hombre avezado en las artes cinegéticas,
de hábil cetrero que no precisa de gerifalte alguno o
de montero sobrado de veloces lebreles.
Me regalaste un universo de palabras
vacuas, huérfanas de contenido,
de actitudes grandilocuentes
que escondían la miseria del desengaño
tras un baluarte edificado con falacias.
¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde depositaré mis lágrimas?
Lágrimas que expresan la ingenua estupidez de los que aman,
de aquéllos que, pese a intuir la certeza,
se engañan a sí mismos,
temerosos de quebrar el funesto venablo
con que les asaeteó un Cupido ebrio.
¿Y ahora qué? Ahora sólo me resta amarte
en el silencio de una cripta invadida por el olvido,
en el yermo sepulcro de una Julieta
finada en la soledad del invierno ártico
o en las lacias y macilentas hojas
de una hiedra marchita bajo el perpetuo hielo del desconsuelo.
(Mayte Dalianegra)
Pintura: “La tumba del poeta” (1900), Pedro Sáenz Sáenz



,++1903,+John+William+Waterhouse..jpg)




























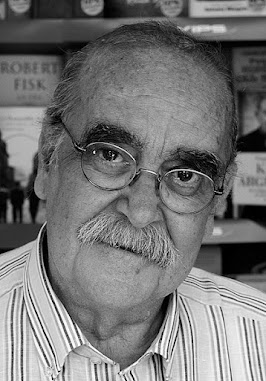






.jpg)























.jpg)








